
“La Biblia se vuelve más y más bella en la medida en que uno la comprende.”

Domina Cumbre muro y migración
01/27/2020
Año jubilar por el 25º aniversario de las apariciones marianas en Ruanda
01/27/2020Mundo Misionero Migrante
Mejor asaltados que muertos de hambre
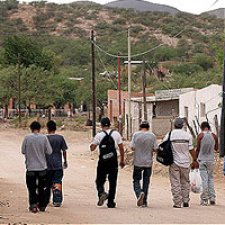 ALTAR, Sonora, México
ALTAR, Sonora, México
“El pollerismo es un mal necesario, porque si no estuvieran los polleros, ¿cómo se iba a ir sola la gente?” La lógica de Luis Chávez, uno de sólo dos agentes de la policía municipal de El Sásabe, es contundente. “No se van a dejar de ir; es su país, no los pueden detener para que no crucen. Y no tienen cómo seguir viviendo si se quedan. Es muy injusto, mi propio gobierno está fallando en ese aspecto”, comenta.
Los dos policías en El Sásabe, uno para cada turno, están para patrullar los alrededores de la escuela; el resto del pueblo es tierra de nadie. Formalmente todos los niveles de autoridad están representados aquí: policía municipal, estatal, federal preventiva, agentes del Grupo Beta y el Ejército. Pero, dice Luis, nomás no alcanzan.
“Si trabajáramos en operativos conjuntos, tal vez se podría lograr que la zona fuera más segura, atacar a las gavillas que andan asaltando, que violan a las mujeres”, dice. “Pero no se puede”. Así que nada más oye las historias de los que van bordeando la línea buscando el mejor punto para cruzar.
La línea fronteriza entre El Sásabe, en México, y Sasabe, en Arizona, está marcada por tres hilos de alambre de púas. En el puerto de cruce, sobre dos carriles para autos y una pequeña caseta, ondea la bandera estadounidense. De ahí hacia los lados, todo es desierto.
Desde que Altar se convirtió en el centro de operaciones de migrantes y coyotes, El Sásabe tuvo un nuevo destino. Los habitantes de este pueblo de calles sin pavimentar dedicaban su actividad a recoger leña, hacer ladrillos, trabajar en las tiendas o en la gasolinera del pueblo. Pero la economía de la migración llegó a Altar, y con ello a la frontera.
De eso puede dar cuenta la familia López*, dueña de una extensa propiedad a la orilla de la línea. Bajo los árboles que crecen frente a la casa familiar, se detienen los migrantes un momento antes de cruzar. María, la hija, prepara comida para venderla a los que pasan. La madre acondicionó un cuarto que renta por noche.
Pero el principal ingreso del hogar lo trae Felipe. Su primer “trabajo”, cuenta, le cayó a los 15 años. Muy sencillo: ayudar a los migrantes a pasar al otro lado.
Felipe estudió hasta la secundaria, como muchos en su pueblo. Si alguien quiere estudiar la preparatoria, tiene que ir a Altar o a Caborca. Ni hablar de estudios universitarios. Pero la geografía le ayudó: a sus 25 años, el “trabajo” le llega, literalmente, a la puerta de su casa. De los dos mil dólares, a veces tres mil, que cobran los coyotes que conectan a los clientes, a Felipe le tocan mil.
“No está mal; a veces me caen unos seis o siete pollitos al mes”, dice. Nada mal para alguien que sólo estudió nueve años.
Ahora se aguantan
Esta temporada está siendo mala. Al calor del verano se sumó el anuncio de que llegará la Guardia Nacional. Tal vez por eso ahora hay tanta migra. Viniendo del lado estadounidense, todas las carreteras y los pequeños caminos que bordean la frontera en esta parte de Arizona ven pasar una, otra, otra camioneta de la Patrulla Fronteriza. Malas noticias para los migrantes.
Y malas noticias para los coyotes o polleros; para la policía, estatal, para la federal, para el Grupo Beta. Porque, asegura Felipe, de la riqueza que se genera con la migración, a todos les toca una tajada.
“Los que llevan un grupo se esperan hasta que haya menos autoridad, así tienen que dar menos corte”, explica, refiriéndose al soborno. “Porque a todos hay que darles para que dejen pasar: a la municipal, a la del estado, a la PFP y hasta al Grupo Beta”, dice. “Pero si el Grupo Beta está para ayudar ¿o no?”, se le pregunta. “Pues sí, pero cuando vienen las camionetas de Altar hay un retén, ¿no? Bueno, ahí les piden el dinero a los guías y hasta a los migrantes, aunque sea para las sodas”, afirma.
Felipe asegura que ninguna de estas autoridades puede ayudar realmente a los que cruzan, porque no vigilan el área de noche debido al peligro de ser asaltados. Mario Alfonso López, titular de la delegación del Grupo Beta en El Sásabe, lo confirma: sus agentes, cuya función es proteger al migrante, patrullan la zona de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde “para evitar incidentes”. Pero a esas horas pocos cruzan; la gran mayoría espera hasta que cae la noche.
“De noche, nada más el Ejército anda por la línea”, comenta Felipe. Según el joven, los militares son los únicos que no reciben dinero de los coyotes; de hecho si los encuentran, “les ponen una madriza”, explica. Esto se debe no sólo a su actividad de transportar personas; una gran parte de los coyotes aprovecha el cruce para llevarse un paquetito de droga como “trabajito” adicional.
Además de cuidarse de la autoridad, el coyote también tiene que cuidar a su grupo de los asaltantes o bajadores. Los migrantes que cruzan por el desierto han invadido las rutas que antes eran exclusivas de los narcotraficantes; ahora estos grupos contratan gente para que asalte y golpee a los migrantes a fin de persuadirlos de que no vuelvan por ahí. Sin embargo, continúan haciéndolo porque por ahí hay menos migra.
“Ya sabemos que nos van a asaltar, pero mejor asaltados que muertos de hambre”, dice un hombre originario de Veracruz que bajo los árboles del jardín de Felipe se prepara para cruzar. Va con un grupo que ha oído de todo: que los bajadores también violan a las mujeres, que a veces se las llevan con ellos; que algunos se quedan tirados ahí, que se mueren y se los comen los otros coyotes, los “de a de veras”. Aún así, van a cruzar.
Por si esto fuera poco, el maltrato también llega del otro lado. La Casa de Atención al Migrante y el Necesitado (CAMYN) de Altar reporta cada mes decenas de quejas por violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
“Las quejas más frecuentes en México son de corrupción, pero cuando entran en contacto con la Patrulla Fronteriza, los migrantes se quejan de sufrir humillación”, explica Francisco García Atén, director de la CAMYN. “En los centros de detención no se cumple con darles de comer; les dicen palabras altisonantes, los someten a ejercicios forzados diciéndoles: A eso venían, ¿no? Pues ahora se aguantan”.
Trabajo garantizado
Está difícil seguirle el paso a Felipe cuando no se está acostumbrado a caminar en el desierto, bajo el sol que quema. Va rápido, no sólo porque conoce bien el terreno, sino porque ése es el ritmo que se sigue cuando se camina en esto, esquivando los arbustos espinosos.
No sólo los cactos y nopales que crecen caprichosamente aquí y allá espinan; también las pequeñas hojitas con filamentos puntiagudos que se atoran en el pelo, en la ropa y que atrapan al que va pasando. Por más cuidadoso que se sea, al cabo de 20 minutos la piel ya tiene varios rasguños.
A esos rasguños se suman los provocados por el alambre de púas. Entre un terreno y otro, todavía del lado mexicano, varias líneas de alambre pretenden en vano impedir el paso de los migrantes. Felipe sabe cómo abrir un poquito el durísimo tejido para que uno pueda pasar sin respirar, haciendo una horizontal casi perfecta. Aun así, un par de veces la ropa se queda atorada entre las púas.
Felipe camina de manera paralela a la línea, también bordeada por alambre. El terreno disparejo y agreste sube y baja abruptamente; cruza cañadas y arroyos secos, trepa por enormes piedras y montículos de tierra y grava, pasa por áreas de arbustos y por terrenos rocosos.
De vez en cuando se encuentra la evidencia del paso de otros grupos: latas vacías de atún o de sardinas; botellas, a veces contenedores de agua; una prenda de ropa que estorbó; el zapato de un bebé.
Felipe llega al punto conocido como “la puerta”, a una milla del cruce fronterizo. Es un espacio abierto en la línea, suficientemente ancho para dejar pasar a un auto pequeño. Algunas veces, si no hay mucha migra, los grupos cruzan por ahí.
Pero esta vez es complicado. La migra anda por todos lados. Son cerca de las 6:00 de la tarde y ya hay tres vehículos vigilando, con su franja verde brillante. Felipe asegura que ha llegado a ver hasta siete.
El joven sigue avanzando hasta llegar a la cima de un cerro. En condiciones normales, permanecería sentado ahí hasta que llegara el mejor momento para cruzar. Pero ahora no hay clientes; los que estaban afuera de su casa ya vienen “encargados”.
Felipe asegura que ese grupo, los que vienen de Veracruz, no van a llegar, que los van a “bajar” en el camino y mañana van a estar de regreso. A él le ha pasado, pero cuando le regresan a su gente los vuelve a cruzar hasta que llegan a su destino. “Va con el trabajo; se les da garantía, para que regresen, porque la mayoría viene recomendado”, dice.
¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo?
Pues que soy libre. Allá en el otro lado es diferente; haces una cosa, y ahí está la policía.
¿Y qué es lo que no te gusta?
La pobreza… Y el calor.
El sol se empieza a meter y a lo lejos se ven las tres camionetas de la Patrulla Fronteriza. Felipe sabe que los agentes lo están viendo con binoculares, que están viendo que él también los ve. Los separa un terreno profundo y en declive que está del lado americano.
Después de un rato, Felipe se empieza a poner nervioso y decide volver al pueblo. Emprende el regreso a lo largo de la línea bordeando algunos arbustos y cubriendo su rostro. Al empezar el movimiento, una de las camionetas se lanza cuesta abajo y se pierde de vista.
Súbitamente aparece, como salida de la nada, después de atravesar el declive que la separaba de la línea. Recuerda esas imágenes que representan a la migra como un perro de dientes afilados: se oye el sonido de las llantas derrapando sobre la tierra, justo a la altura de “la puerta”. El aire se tensa, la camioneta se detiene; las puertas se abren y bajan dos agentes altos y rubios, de presencia imponente. No cierran la puerta de la camioneta detrás de sí.
Felipe apura el paso, cubre su rostro con la gorra. No corre pero no baja la velocidad y no voltea. Todos los que van con él apuran el paso, aunque en ningún momento han salido del territorio mexicano. “¡Hey, amigo!”, se escucha gritar a un agente que busca que los otros se detengan, que se acerquen. Que tal vez que sin darse cuenta crucen la línea, ese punto arbitrario que divide lo legal de lo ilegal.
La pregunta es obligada. “¿Por qué corriste? Tú estás en tu país, ellos no pueden cruzar la frontera para detenerte ” “Pues se supone que no, pero sí cruzan. Son bien ”, responde Felipe, insultándolos con un tono que pretende ser desprecio, pero que trasluce el miedo que los migrantes, y también los coyotes, sienten todos los días.
Es un miedo contagioso. Lo sintieron los que iban con Felipe, que corrieron detrás él hasta quedar lejos de la línea, fuera de la vista de los agentes, como si hubieran estado haciendo algo malo. Como si estar parados en la orilla de su país, viendo para el otro lado, estuviera prohibido. Como si el simple anhelo de saber qué hay más al norte fuera suficiente para ser un criminal.
RUMBO A PALOMAS
Con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y el arribo de un mayor número de agentes de la Patrulla Fronteriza, algunos observadores del fenómeno migratorio aseguran que la industria de la migración pronto dejará la ruta Altar-Sásabe para desplazarse hacia Nuevo México.
“Las medidas antiinmigrantes van a acabar empujando la migración hacia lugares aún más peligrosos”, comenta Francisco García Atén, de la Casa del Migrante en Altar.
El activista considera que el cambio de ruta se dará hacia las montañas, cerca un ejido pequeño entre Agua Prieta y Cananea, de nombre Huitaca, en el estado de Sonora, y de un poblado llamado Palomas, en el estado de Chihuahua, ambos colindantes con Nuevo México.
“Los servicios al migrante son servicios nómadas. Vinieron siguiendo a los migrantes desde Tijuana o Nogales. El que quiera hacer negocio, que se vaya yendo a Palomas”, comenta García Atén.
En la foto – En muchas de las rutas elegidas por los migrantes, los asaltos son cosa de todos los días; sin embargo las usan porque ahí hay menos agentes. (Aurelia Ventura/La Opinión)
Fuente/Autor: Eileen Truax/La Opinión




